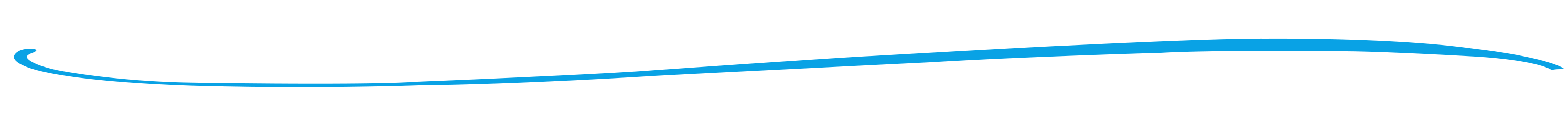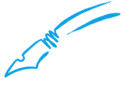Por Alberto Benza González
Las copas vacías yacen sobre la mesa, testigos mudos de nuestras confidencias compartidas. El murmullo de la música de fondo se desvanece y solo quedamos tú y yo, sumidos en un remanso de soledad compartida.
Tus ojos reflejan el brillo de una historia que aún no ha sido contada, y mi corazón late ansioso por descubrir cada uno de sus secretos. El humo del cigarro se eleva lentamente, entrelazándose con nuestros pensamientos, creando una atmósfera en la que todo es posible.
En ese bar solitario, nuestras almas se desnudan sin miedo. Sin distracciones ni interferencias, nuestros corazones encuentran el ritmo perfecto para bailar al compás de la melancolía. Los recuerdos se entrelazan con los sueños y las palabras fluyen como un río desbocado.
En ese rincón de la ciudad, el tiempo se detiene. No importa si son minutos o horas, el reloj parece no existir para nosotros. El mundo exterior desaparece y solo existe este momento, este encuentro íntimo entre dos almas errantes en busca de consuelo.
El barman observa desde la barra, consciente de la magia que se despliega en cada gesto, en cada mirada. Sabe que somos fugaces, que esta conexión es efímera, pero también sabe que el amor y la soledad son compañeros de viaje inseparables.
Y así, nos quedamos solos en el bar, sin saber qué nos depara el futuro, pero abrazando con valentía el presente. El murmullo de nuestras voces se convierte en un susurro, mientras nuestras manos se buscan y encuentran, sellando un pacto silencioso de complicidad y afecto.